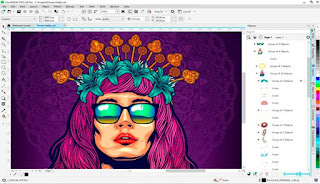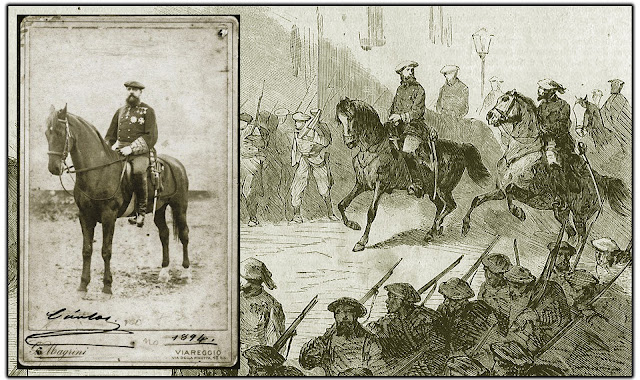El prejuicio es el eje fundamental de la inteligencia humana. Funciona como un raíl que otros tendieron laboriosamente para facilitarnos el camino, y depende ya de la sensibilidad de cada cual descarrilar para ensayar nuevas rutas o bien pasarse la vida deslizándose cómodamente sobre su tiesa y acerada superficie. Ahora bien, con los tópicos hay que tener mucho cuidado, decía Gadamer, sobre todo porque les pertenecemos. No conviene subestimarlos jamás. En todo prejuicio hay algo de verdad, porque su origen es el precipitado secular de percepciones humanas ampliamente consensuadas. Y uno de los campos más gloriosamente cultivados por la episteme rudimentaria del prejuicio es ese tan divertido que postula tajantes caracteres colectivos en razón de una geografía determinada.
“Me pone también loco ese tío de café que dice: los franceses son demócratas; los alemanes, militaristas; los italianos, tenores; los portugueses, fanfarrones… Es el mismo tío bestia que juzga a España así: los aragoneses son muy francos; los gallegos, irónicos; los andaluces, fuleros; los murcianos, atravesados; los catalanes, comerciantes, etc. ¡Pero qué barbaridad! Varias veces he estado a punto de morir por representar para estos tíos de casillero un tipo encasillado políticamente, por ejemplo. Son incapaces de comprender que uno está por encima o por debajo de las etiquetas, y de que uno no representa nunca nada práctico y real, sino cosas del mundo fabuloso de los sueños y de la fantasía.
En todo este tiempo de guerra, me ha pasado lo mismo. He tenido fama de germanófilo porque descubrí, estando en Alemania, claro está, valores humanos de los alemanes. Luego he sido tomado como un aliadófilo sospechoso, porque voluntariamente había dejado Alemania para vivir en París. Todo esto es idiota, y prueba que la Humanidad no tiene nunca remedio. Si estuviera seguro de irme a otro planeta, por ejemplo, ya me hubiera suicidado hace tiempo por no rozarme con toda esta gentuza que forma la mayoría de los pueblos”.
Así escribía Ruano en sus Memorias, ostensiblemente indignado a partes iguales con la cerrilidad prejuiciosa de los sempiternos atrincherados y con la vulgaridad populachera que espantaba a su alma de dandi, su decadente aristocratismo. Pero el mundo de Ruano ya anticipaba la aldea global y no tiene nada que ver con los sólidos bloques estancos que conformaban la España por la que viajó, vendiendo biblias protestantes, el autor que hoy nos ocupa, George Borrow, Don Jorgito el Inglés en el gracejo popular de nuestros ancestros. Ignacio Ruiz Quintano puso en mi camino La Biblia en España, una obra maravillosa, cumbre del género de viajes con materiales de dietario y ritmo de relato de aventuras, pero ante todo documento impagable para la cartografía sentimental de una España ruda pero hospitalaria, brutal y heroica, atravesada de guerracivilismo germinal entre carlistas e isabelinos, papista y atea, inquisitorial y epicúrea, inapresable en suma por las polarizadas categorías que dicta la mentalidad de cruzada reaccionaria por un lado y el ridículo adanismo progre por el otro, pugnando por imponernos su tabarrón respectivo.
Ya el libro merecería la pena atendiendo solo al perfil extraordinario de su autor. Borrow fue un aventurero precoz y excéntrico, un talante inglés genuino (por incurrir en el tópico) con mucho de su liberalismo y nada de su clasismo envarado, un cronista preconizador de la estirpe de Kapuscinski —también de sus mixtificaciones— y un superdotado idiomático que dominaba una treintena de lenguas —aprendidas la mayoría antes de cumplir los 30 años—, entre ellas el galés, danés, hebreo, árabe, armenio, manchú, griego, latín, algo de euskera y el gitano en varios de sus dialectos internacionales. Viajó por Francia, Alemania, Rusia, Portugal, España, Marruecos y Oriente, primero como agente de la Sociedad Bíblica y luego en calidad de corresponsal del Morning Herald. Era un patriota sin quiebra y un anglicano más formal que piadoso, pero ante todo un antipapista visceral, de un “fanatismo antipático”, dicho sea nada menos que por Manuel Azaña, traductor de la obra al castellano en 1921, que es la que yo he leído y la que citaré aquí. La Biblia en España se publicó en Londres en 1842 y se convirtió de inmediato en un best-seller formidable, contribuyendo decisivamente a inocular el virus del hispanismo entre los ingleses desocupados y extendiendo por la imaginación mundial la leyenda medievalizante de una España romántica y embrujada, supersticiosa y silvestre que los Cuentos de la Alhambra (1832) de Irving y la Carmen (1845) de Merimée no hicieron sino enfatizar. Y eso que aún no habíamos abierto Marbella ni Ibiza.
Pero el romanticismo de Borrow es más biográfico que estilístico; aunque veces rompe a llorar ante la belleza suave de un paisaje sevillano, equilibra su mirada una tendencia al detalle costumbrista, ejercitada preferiblemente entre las clases bajas de los lugares que recorre. Le importaba el carácter de los hombres, y adivinó, como dice Azaña en el prólogo, que los rasgos nacionales se conservan más puros entre labradores, arrieros, posaderos, gitanos, curas de aldea y pastores que desfilan ante nuestros ojos con todo su colorido tridimensional. El mérito literario de Borrow queda justificado por una afilada capacidad de observación y una libertad para confesarse al papel que le resarce de la prudencia con que debía conducirse en tierra frecuentemente hostil. “Yo soy invariablemente de la misma opinión política de la gente a cuya mesa me siento o bajo cuyo techo duermo, o, por lo menos, jamás digo cosa alguna que pueda inducirles a sospechar los contrario. Gracias a este sistema me he librado más de una vez de reposar en almohadas sangrientas o de que me sazonen el vino con sublimado”. Borrow se siente un agente de civilización propagando el Evangelio entre los españoles, cuya ignorancia del texto sagrado —solo disponible en latín y provisto del aparato crítico visado por el Magisterio— sorprenderá al lector contemporáneo que se ha tragado la fabulación del oscurantismo español y de la influencia omnímoda de la Iglesia, institución que en este país, señores, siempre ha tenido un calado estamental, dispar y más formulario que idiosincrásico. En el 1836 en que Borrow pisó España, además, gobernaba Mendizábal.
Por supuesto, nuestro hereje británico padece la persecución de la jerarquía eclesiástica y conoce los insalubres muros de la cárcel de Madrid, aunque siempre le acaba salvando el pasaporte y una fuerte personalidad que desarmaba al paisanaje. Sin embargo, los prejuicios religiosos de Borrow quedan desmentidos —en parte— por el vitalismo de un pueblo que él creía esclavizado por Roma: “El argumento más fuerte que a mi parecer puede aducirse como prueba del vigor y de los recursos naturales de España, y de la buena ley del carácter de sus habitantes, es el hecho de que, hoy en día, el país no se halle agotado ni extenuado, y que sus hijos sean aún, hasta cierto punto, un gran pueblo de muy levantados ánimos. Sí; a pesar del desgobierno de los Austrias, brutales y sensuales, de la estupidez de los Borbones y, sobre todo, de la tiranía espiritual de Roma, España todavía se mantiene independiente, combate en causa propia, y los españoles no son aún esclavos fanáticos ni mendigos rastreros. (…) Aún hay valor en Asturias; generosidad en Aragón; honradez en Castilla la Vieja, y las labradoras de la Mancha pueden aún poner un tenedor de plata y nívea servilleta junto al plato de su huésped”. Más o menos como hoy, prima de riesgo mediante. Y pese a su anticatolicismo teórico y general, Borrow encuentra a lo largo de los cinco años de su aventura evangelizadora en España aliados sensibles entre el clero católico, como no puede dejar de reconocer en múltiples episodios: “La pobre gente, en cuanto oyó al cura alabar los libros, entró en vivos deseos de adquirirlos, y corrió de aquí para allá en busca de dinero, de modo que se vendieron de 20 a 30 ejemplares casi en un instante. Esta aventura no solo es un ejemplo del influjo que en España aún conserva el clero en el ánimo del pueblo; demuestra que ese influjo no siempre se ejerce en pro del mantenimiento de la ignorancia y de la superstición”. Es capaz de alabar la labor educativa de los jesuitas y execrar los crímenes anticlericales de los liberales de la época, al tiempo que lamenta el fanatismo criminal de los carlistas.
Ahora bien, roto el prejuicio religioso, en lo tocante a estereotipos étnicos y territoriales no hay texto más reincidente —más contrario a las profilácticas reservas de Ruano— que La Biblia en España. Ni más diabólicamente entretenido. Queda registrado en páginas memorables todo el erizado localismo de los españoles —que confirmará violentamente cualquiera que se pase algún verano retratando paisanajes y disgustando vecindarios para un periódico—, siempre más dispuestos a defender su aldea que una cosa tan abstracta como una nación-Estado. Vaya por delante una declaración general de amor al indómito temperamento ibérico estudiado en su pureza popular, según la referida demofilia de nuestro viajero: “En el carácter español hay menos abnegación y más dureza que en el del mujik ruso; le anima, en cambio, un sentimiento de altiva independencia que roba la admiración. Es ignorante, por supuesto; pero, cosa singular, invariablemente he encontrado en las clases más bajas y peor educadas mayor generosidad de sentimientos que en las altas”. De nuestra idiosincrásica altivez hace derivar certeramente Borrow las gestas y los atrasos que articulan la singular historia de España, a cuyos hijos “podéis sacarles hasta el último cuarto con tal de que le otorguéis el título de caballero y de hombre rico, guardándoos de insinuar que le tenéis por pobre o que su sangre es inferior a la vuestra”. Es fácil atisbar el viejo orgullo en mucha de la indignación periodística —entre los viñetistas es evidentísimo— despertada por la injerencia de la extranjera Merkel en nuestra economía; ruinosa, pero nuestra. “Ningún pueblo del mundo muestra en el trato social un aprecio más justo de la consideración debida a la dignidad de la naturaleza humana. Este es uno de los pocos países de Europa donde no se mira con desprecio la pobreza y donde la riqueza no es ciegamente idolatrada”. Así nos fue, claro. Afirma Borrow que un duque o marqués lo tenía difícil para alimentar su vanidad paseándose por la calle, porque no encontraba adulación fácil de ningún estamento social, “con excepción de su criado francés”. Esto quizá haya cambiado demasiado por aquí desde la invención de los partidos políticos democráticos y los periódicos sufragados por gobiernos y multinacionales.
Con todo, a lo largo de su accidentado periplo Don Jorgito formula o recoge juicios etnográficos tan enojosos como divertidos. “Nada notable hay en León, ciudad vieja y tétrica, salvo la catedral, que es, en muchos respectos, un duplicado de la de Palencia (…) Los leoneses, con raras excepciones, son furibundos carlistas y ciegos e ignorantes secuaces de la arcaica iglesia papal”, anota camino de Astorga. En Galicia trata con un pontevedrés que, hoy como ayer, odia Vigo con todas sus fuerzas: empieza tildándola de “nido de lechuzas” y “gavilla de piratas”, y termina por sentenciar que “cualquier potencia extranjera tiene perfecto derecho para atacar Vigo”, a lo que Borrow se encoge de hombros. El inglés viaja con Antonio, su polifacético criado griego, quien le informa camino de Oviedo: “No tengo nada que decir contra los asturianos, salvo que son tacaños y mezquinos mientras están sirviendo; pero no son ladrones, ni en su país ni fuera de él, y he oído decir que se puede atravesar Asturias de punta a punta sin el menor riesgo de que le roben o le maltraten a uno, cosa que no sucede en Galicia, donde a cada momento estábamos expuestos a que nos cortaran el cuello”. Los valencianos constituyen para nuestro evangelista “un pueblo mal notado por su ferocidad e instintos sanguinarios”. Con los catalanes no hace sino ahondar en el lugar común indatable de su vocación fenicia, y repite que no les preocupa otra cosa que sus negocios. Constata la envidiable prosperidad de la bahía de Santander y su creciente hegemonía comercial a medida que decaían La Coruña o Cádiz, señalando el lustre burgués de los santanderinos, que ya nunca han perdido. En Bilbao prodiga observaciones válidas para varios sketches cómicos de Vaya Semanita: “A pesar de la facilidad que su idioma presenta para la composición de versos, los vascos no han producido nunca un poeta con la más leve pretensión de nombradía; pero tienen muy buenas voces y son excelentes en la composición musical. Su bravura es indiscutible y pasan por ser los mejores soldados con que cuenta la corona de España. Son gente fiel y honrada, capaz de adhesión desinteresada; bondadosos y hospitalarios con los forasteros. Pero son un tanto lerdos, y su capacidad no es ni con mucho de primer orden. No hay en la tierra pueblo más orgulloso que los vascos; pero el suyo es una especie de orgullo republicano. Carecen de clase aristocrática; ninguno reconoce a otro por superior. El carretero más pobre tiene tanto orgullo como el gobernador de Tolosa”. No hay más preguntas, señoría.
Pero la palma de su inclemencia calificativa se la llevan los andaluces, y que me perdonen por transcribir esto: “Los andaluces de la clase alta son probablemente, en términos generales, los seres más necios y vanos de la especie humana, sin otros gustos que los goces sensuales, la ostentación en el vestir y las conversaciones obscenas. Su insolencia solo tiene igual en su bajeza, y su prodigalidad, en su avaricia. Las clases bajas son un poquito mejores; verdad es que no puede alabarse el nivel de su moralidad: son engañosos, camorristas y vengativos; pero son en general más corteses y, con toda seguridad, no más ignorantes. A los andaluces, en general, los tienen en muy baja estimación los demás españoles, y aun los de mejor posición tropiezan con dificultades para ser admitidos en las tertulias respetables de Madrid, donde si logran entrar, son invariablemente ridiculizados por los gestos y ademanes absurdos en que se complacen, por su inclinación a la jactancia, sus exageraciones, su curioso acento y la manera incorrecta de pronunciar el castellano. En una palabra: los andaluces, en todas las cualidades del carácter, se hallan tan por debajo de los otros españoles, como el país que aquéllos habitan es superior en belleza y fertilidad a las demás provincias de España”. Ahí tienen a Borrow en plena forma.
Ustedes juzguen ahora si las desahogadas apreciaciones de este viajero decimonónico resisten poco o mucho un contraste de actualidad. Si consideran que poco tenemos que ver con antepasados así descritos, estarán ustedes señalando la parte arbitraria, falaz de todo prejuicio. Esta es la postura del empirista radical, que al final se ve reducido al silencio porque todo predicado acaba incurriendo en una generalidad intolerable. Si por el contrario estiman legítimo reivindicar la vigencia de ciertos rasgos comunes resistentes al paso de los siglos, será que puede en ustedes la parte conservadora que opera indefectiblemente en todo proceso de conocimiento. En ambos casos su tesis tendrá motivo de defensa, pero en ninguno les asistirá toda la razón. Es lo bonito de generalizar: no puede dejar de hacerse al informar de lo que sea, y no puede terminar de creerse si se pretende convivir. Lo único que está claro, si ha llegado usted al final de este artículo, es lo mucho que nos gusta a los españoles que hablen de nosotros, aunque sea bien.